Lucía Brienza, Flavia Castro, Victoria Farruggia, Florencia Harraca, Soledad Nívoli, Soledad Secci y Julián Varela La pandemia de los sueños. Un archivo onírico del Covid-19, CEPE, Rosario, 2024, 400 pp. - ISBN 978-631-00-2625-1
Darío G. Barriera
ISHIR (CONICET-UNR) - Orcid: 0000-0003-3708-8301
1“¿Qué podían ser sino fantasmas y gentes del otro mundo?”, Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cap. 18.
CEHISO (ISHIR, CONICET-UNR)
El libro consta de siete capítulos, ordenados en esta sucesión: Sofía Membrado “Las mujeres y la justicia. Un examen de las iniciativas femeninas en conflictos jurisdiccionalizados en el albor del siglo XVI castellano”, Elisa Caselli “Cristianas y Judías en el ámbito judicial castellano bajomedieval. Reflexiones e interrogantes sobre una significativa presencia”, Fernanda Molina “In facie Eclesiae. Creencias y actitudes femeninas en torno al matrimonio y el delito de bigamia a través del estudio de las fuentes inquisitoriales (virreinato del Perú. Siglos XVI-XVII)”, María Laura Mazzoni“¿Lo que Dios unió que no lo separe el hombre? Las causas matrimoniales de la Audiencia episcopal de la Diócesis de Córdoba del Tucumán en el periodo tardo colonial”, Martina Pineda “Como lo manifiesta el exterior. Imágenes y representaciones de los mestizos el virreinato del Perú, siglos XVI-XVII”, María Alejandra Fernández y Miriam Moriconi “Esclavitud, raza, género y justicia a partir de un proceso por injurias en la Buenos Aires tardocolonial” y Juan Pedro Navarro Martínez “El pecado nefando, jerarquía y comunicación interna en la Justicia Real Ordinaria española (siglo XVIII)”.
Salvo en el último trabajo, las mujeres ocupan la primera plana en estos relatos. Sin embargo, tanto teórica como metodológicamente los textos avanzan mucho más allá de esas agencias extraordinarias reveladas, desenterradas de oscuridades de diverso tenor. Desde las delimitaciones que propone el título y al decir de autoras y autor, después de al menos dos largas décadas transitadas de una historiografía que ubicaba al género como eje fundamental de análisis, los textos desbordan hacia variables, lecturas e interpretaciones que diseccionan desde unos marcos mucho más complejos esta sociedad antiguo regimental. Lo hacen escribiendo historia desde una estrategia de lo mínimo, de lo pequeño. Si bien en algunos capítulos se incorporan elementos cuantitativos (Molina, Mazzoni) o de visiones más globales del sistema judicial y la cultura jurídica (Navarro Martínez) en la mayoría prevalece la construcción de un relato denso donde las dos protagonistas esenciales son unas fuentes leídas con perspectiva “interseccional”. Desde ese lugar, surgen las voces de mujeres y divergentes cuyas agencias en medio de un universo hostil y violento, encontraron caminos alternativos para hacerse escuchar o gritar sus pedidos. Si bien solo uno de los trabajos lo manifiesta explícitamente (Fernández-Moriconi) como metodología, la mirada microanalítica sobrevuela la mayoría de los aportes.
Si bien, como expresan las compiladoras en la introducción, el libro reúne un conjunto de trabajos que se enfocan en “las culturas jurídicas y judiciales en las sociedades moderno-coloniales “, también están atravesados por la “interseccionalidad de categorías como honor, género, sexualidad, raza, estatus social, condición jurídica y religión…”. En este sentido, y más allá de un cuerpo de referencias historiográficas y teóricas compartidas tanto en lo que se vincula a la historia de la administración de justicia como a otros campos más específicamente vinculados a estas otras categorías, cada texto aporta no sólo el abordaje de objetos de estudio muy sugerentes, sino la articulación con otro tipo de especificidades que amplían notablemente esa condición (la interseccionalidad).
Laura Machuca, Daniela Marino y Eveline Sánchez –editoras–, Justicia, infrajusticia y sociedad en México. Siglos XVIII al XXI. Madrid, Casa de Velázquez, 2023, 229 pp. ISBN (edición impresa): 978-84-9096-413-2
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México
marianamzr08@gmail.com
ORCID: 0009-0002-6673-6777
Juan Carlos Sarazúa Pérez explora el debate sobre la aplicación de la justicia en Chiapas durante el periodo de tensiones políticas, consecuencia de su anexión como Estado de la República mexicana. Ante una falta de abogados, se requirió de una alternativa que hizo, según explica, recaer la justicia en manos de legos, estos fueron los alcaldes, pues había fracasado el proyecto de prefectos y subprefectos, así como la consolidación de jueces de primera instancia; pese a que, como expone el autor, se buscó construir “una justicia ejercida por leyes y no por la tradición colonial”, no había reglamento que los guiara, de manera que la coyuntura interna persistió.
El segundo eje se titula “La difícil búsqueda de la adhesión social: del juez ideal, la conciliación y profesionalización”, comprende cuatro textos cuyo objetivo es mostrar las adaptaciones de la administración de justicia a necesidades y expectativas sociales cambiantes. Víctor Gayol ejemplifica un continuo orden jurídico tradicional, pues se enfoca en la figura de los subdelegados en el pueblo de Tulancingo —jurisdicción mayoritariamente no indígena—. Este capítulo, podríamos considerar, nos aproxima a una historia de las élites, pues quienes accedieron al cargo eran los miembros de la clase alta debido a que les permitía establecer redes comerciales y sociales, en esencia: consolidar su poder; sin embargo, algunos de ellos atravesaron por malas situaciones económicas, de este modo, el autor nos lleva a comprender que alcanzar el puesto de subdelegado también fue una vía para lograr salvar y conservar el estatus.
Asimismo, Cristian Rosas Iñiguez realiza un análisis comparativo entre la Universidad Literaria de Mérida y el Instituto Literario de Zacatecas a partir de la primera mitad del siglo XIX. “La formación de abogados en las diferentes regiones de México responde a un desarrollo administrativo desigual […]”, es decir, si bien la ciudad de México y Guadalajara contaban con Universidades para formarlos, nos explica, estas no satisfacían la demanda de letrados en zonas apartadas, por lo que se apoyó la apertura de colegios y el desarrollo de las carreras de derecho en las jurisdicciones alejadas de las zonas urbanas. Sin embargo, fue un proyecto que presentó varias complicaciones que dificultaron la impartición de clases, de tal modo que, a pesar del esfuerzo por la profesionalización de la justicia, no se descartó el uso de la “infrajusticia” o la justicia lega.
Esta última idea conecta con el siguiente capítulo, que, a su vez nos remite al trabajo ya comentado de Víctor Gayol. Verónica Briseño Benítez se ocupa de la figura del subdelegado en los pueblos originarios del sur de la ciudad de México —Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta— durante los siglos XX y XXI. La autora evidencia que este personaje ha sido olvidado por la historiografía, de tal manera que no fue reconocido sino hasta 2017 —lo cual es de sorprender si consideramos que se trata de un actor del orden jurídico que surge en el siglo XVIII—, al mismo tiempo, nos expone la importancia de su papel al desempeñar diversas actividades, como la conciliación, práctica que ha logrado perdurar en el tiempo, tal vez no siendo un indicio de que “el proceso de profesionalización está inacabado” como se señala en la introducción del libro, sino más bien, consideramos, siendo consecuencia de la efectividad que se ha encontrado en este tipo de mecánicas, dinámicas, métodos y figuras que todavía se basan en los usos y costumbres.
El tercer eje, denominado “Las sombras del sistema” por Daniela Marino y Laura Machuca, comprende tres textos dedicados a explorar algunos de los elementos que propiciaron el distanciamiento entre la justicia y la sociedad del siglo XIX al siglo XXI. Rocío Ortiz Herrera se centra en el ingreso del juicio de amparo y en la aplicación de la justicia a través de redes clientelares y familiares a partir de un caso en la finca de Santa Catarina en Chiapas, refleja un acto de injusticia consecuencia del abuso de poder. Nos relata que pese a haber cumplido conforme a la ley con un contrato de compraventa, a los peones no se les hizo valer dicho documento, como respuesta interpusieron un juicio de amparo. Las averiguaciones acerca del fallo desfavorable expusieron que el juez estaba involucrado con la familia responsable de gestionar el desalojo de los campesinos, demostrando con ello que adquiere mayor peso pertenecer a una familia de prestigio, o tener buenas conexiones, a la aplicación de un contrato. Más allá de la corrupción, el caso muestra cómo los administradores de justicia también recurrían a amenazas y prácticas dilatorias cuando sus intereses se veían afectados.
Por otro lado, Evelyne Sánchez se enfoca en los empleados subalternos de los juzgados de Tlaxcala de 1900 a 1920. Pese a que, como hemos visto con otros capítulos, se persiguió la profesionalización del personal de la justicia, esto continuaba siendo complicado ya entrado el siglo XX, pues no había personas adecuadas para ejercer en los juzgados. Además, las condiciones laborales resultaban lamentables, había una excesiva carga de trabajo difícil de ser atendida debidamente por los juzgados existentes, asimismo, los salarios eran insuficientes y los jueces desempeñaban otras actividades, de modo que delegaban sus deberes a los empleados —quienes resultaban difíciles de convencer debido a los problemas expuestos—. Esto se traduce, de acuerdo con la autora, en un acto de confianza, dado que la lealtad superaba la experiencia judicial; aunque, de algún modo, adquirían otro tipo de experiencia a partir de las labores que desempeñaban. Este capítulo demuestra cómo la profesionalización del personal de justicia no fue un camino sencillo ni era garantía de un ejercicio adecuado.
El último apartado corresponde a Gabriela Torres-Mazuera, ella elabora un estudio que parte de inicios del siglo XIX hasta el 2019, abocado en los tribunales agrarios, hace una aproximación tanto a los magistrados como a los usuarios de estos organismos jurídicos, quienes pasaron de ejidatarios a propietarios, perfil que la propia autora identifica dentro de los reclamos que se presentaron en estos tribunales. Expone cómo el aparato burocrático agrario presentó problemas de ineficiencia, tardanza y equívocos para atender, así como para resolver las solicitudes que se le presentaban, pues quienes ocupaban el cargo de magistrado no siempre cumplían con el perfil necesario. Esto también podemos encontrarlo en el capítulo anterior, ambas autoras exponen cómo la profesionalización de la justicia difícilmente era alcanzada en su totalidad y no evitaba la presencia de autoridades legas o poco preparadas.
Hacia el final de la obra, Evelyne Sánchez presenta “La historia polifónica de la justicia”, un balance a modo de conclusión. No obstante, no quisiéramos ahondar tanto en este apartado, pues pretendemos que al leer esta reseña se interesen por explorar más los contenidos que ofrece este libro colectivo, porque si bien intentamos destacar y puntualizar los elementos que nos parecieron más significativos, es inevitable que aún nos falte información igual de interesante e importante, y que al acercarse a este, una vez que lleguen al balance de Sánchez, ustedes mismos cuestionen o compartan su escrito según sea el caso.
En suma, Justicia, Infrajusticia y Sociedad en México, Siglos XVIII a XXI ofrece una visión refrescante de la Historia Judicial, presentándonos la relación de la sociedad con la justicia y viceversa, en la que instituciones y leyes forman parte de la dinámica social. Se ha tratado de un largo camino dedicado a perseguir la profesionalización de la justicia, mismo que, como hemos comentado, no se ha alcanzado en un sentido estricto, lo que no significa un fracaso, pues en la aplicación de la justicia influyen factores muy diversos, especialmente sociales, que llevan a que se experimente de formas muy variadas. Así, encontramos a lo largo de esas páginas que no todo se trata de cambios, también existen continuidades resultado de la efectividad, pero sobre todo de los usos y las costumbres; al mismo tiempo, nos hemos topado con problemas que acompañan al ejercicio de la justicia —corrupción, nepotismo, abusos de poder, falta de recursos, ineficiencia, exceso de trabajo, entre otros—, los cuales han generado, como producto de la desconfianza, una ruptura entre la sociedad y las autoridades. Extendemos una invitación a leer esta obra colaborativa para no perderse la oportunidad de pensar en cómo la sociedad vuelve a la justicia heterogénea y la llena de dinamismo.
Rogelio Altez y Katherine Mora –editores–, Relaciones y descripciones sobre Venezuela y la Nueva Granada. Siglo XVI, UBO Ediciones, Editorial Sindéresis, 2023, 526 pp., ISBN: 978-84-19199-73-7
Desde una mirada similar se posicionan Rogelio Altez y Katherine Mora Pacheco en su libro “Relaciones y descripciones sobre Venezuela y la Nueva Granada. Siglo XVI” incorporado a la Colección de Historia de América del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O´Higgins. La obra reúne un interesante corpus documental de 33 documentos que contienen descripciones de los territorios mencionados, Venezuela y la Nueva Granada, durante el siglo XVI. Este conjunto archivístico se encuentra precedido de un estudio introductorio que se centra principalmente en el análisis y reflexión en torno al proceso de conocimiento y descripción formal y sistemático del Nuevo Mundo (operación, aclaran, inexistente antes de América) llevado a cabo por la Corona, y en las características que tuvo dicho proceso orientado a un mayor conocimiento y dominio de las recientemente incorporadas tierras a la Monarquía Hispánica.
“Describir es hacer explícita una realidad”. Esta oración que da inicio al mencionado estudio, encierra en sí misma un aspecto clave del proceso de conocimiento del mundo que comienzan presentando los autores. Describir supone explicitar una realidad que surge como resultado de determinadas formas de percibir. A partir de un análisis de este proceso, los autores nos entregan una interesantísima reflexión sobre cómo este se desarrolló desde el siglo XIII de la mano de la expansión europea. La incorporación de partes del globo desconocidas fue arraigándose paralelamente con una asimilación simbólica de aquellas zonas, lo que nos da cuenta de esta hambre del ser humano por conocer, nombrar, explicar aquello que no se ve o no se comprende. Los relatos fantásticos llegaron así a alimentar un panorama lejano que pretendía ser alcanzado por los hombres y mujeres medievales.
La llegada a América de Cristóbal Colón transformó el imaginario geográfico que poseían las personas del siglo XVI. Los relatos mitificados que venían nutriendo la cosmovisión medieval fueron cuestionados, pasando por el escrutinio de nuevos exploradores que clarificaron lo conocido mediante aquello que era comprobado por los ojos. La fábula y la leyenda dieron paso a un cambio en la percepción de la realidad. Tal como el afán del historiador que busca disipar la niebla para acercarse a un universo que emana del enfrentamiento de fuentes, la llegada a América activó una empresa de conocimiento y descripción del territorio que siguió pareja con las andanzas físicas de aquellos hombres que se adentraban en el nuevo continente pues, como elocuentemente agregan los autores citando a Colón: “No es maravilla, porque andando más, más se sabe”. En este contexto, el libro es una muestra, en primera persona, de este proceso.
Tras este encuentro con el Nuevo mundo, comenzaron a recopilarse datos que dan cuenta, como dice la obra, de una “rigurosa sistematización de la observación”, una objetivación de la realidad que generó un cambio desde el relato medieval, movido por la fe cristiana y la sabiduría clásica, hacia esta descripción formal y sistemática que dará pie a la primera expedición científica europea a América, encargada al médico castellano Francisco Hernández de Toledo entre 1570 y 1577. De este modo, los autores nos van señalando el camino que fue siguiéndose desde la Corona para escribir “historias verdaderas” sobre un mundo que era susceptible, y lo fue, de ser mitificado. Este proceso se volvía fundamental para lograr el real conocimiento del territorio y, de este modo, incorporarlo exitosamente a la monarquía.
Los documentos que comenzaron a generarse por orden real fueron cruciales para la conformación de un relato desde la Corona. No en vano, los autores relatan en su estudio cómo la monarquía buscó resguardar la documentación imperial creando el Archivo General de Indias en 1785 en la Casa Lonja de Sevilla, fundada como sede de la Casa de Contratación, proyecto impulsado por José de Gálvez y concretado por Juan Bautista Muñoz, quien fuera miembro de la Real Academia de la Historia y Cosmógrafo Mayor de Indias desde 1770. Dicho oficio de Cosmógrafo y Cronista Mayor de Indias se había fundado con el fin de, citando a los autores: “hacer mapas cosmográficos, coordinar la observación de eclipses lunares y determinar longitudes de los lugares, compilar rutas a las Indias basado en los diarios de los pilotos, escribir la historia natural y la historia general de las Indias”. Investigando en diferentes áreas, debía conformar una historia oficial proveniente desde la Corona.
El escenario anterior da cuenta de un proceso que generó una gran productividad, como dicen Altez y Mora, en el ámbito de la cosmografía, la navegación y la historia natural durante el siglo XVI. Surgieron así informes a raíz de los difundidos interrogatorios que se solicitaba a los descubridores sobre la tierra. Los autores nos aclaran que este fue el origen de las relaciones geográficas que fueron identificadas bajo ese nombre, pese a no ser denominadas así en sus inicios.
Se integra a la obra un balance historiográfico de las relaciones, descripciones y visitas publicadas en o sobre Venezuela y Colombia evidenciando cómo el panorama anterior fue tomado, y estudiado como una unidad, por la historiografía del siglo XIX que comienza a interesarse por el tema de las relaciones geográficas llegando a investigar un corpus documental que, lejos de constituirse como una gran colección archivística, se resguardó del tiempo de forma dispersa en diferentes fondos ubicados en instituciones tanto dentro como fuera de España.
Ahora bien, pese a que las relaciones geográficas destacaron por su papel en la descripción del Nuevo Mundo y, de este modo, en el acercamiento de lo desconocido a la Europa Moderna, existen, según Altez y Mora, otras fuentes que nos permiten reconstruir paisajes o condiciones biofísicas del siglo XVI como son los litigios (entre diferentes grupos sociales), cuyo objeto de conflicto es en numerosas ocasiones un elemento de la naturaleza (como la tierra y el agua), las visitas a la tierra para la adjudicación de resguardos, entre otros documentos como los cabildos, exploraciones, capitulaciones.
A partir de este escenario contextual es que los editores nos introducen en el mundo de las descripciones del territorio americano del siglo XVI, surgidas directamente de las relaciones geográficas e indirectamente de otro tipo de documentos que enriquecen el acercamiento al tema. Como “El caminante frente al mar de nubes” de Caspar David Friedrich, se posicionan ante este oscuro panorama que supuso el esfuerzo de la Monarquía por conocer y comprender el mundo que los rodeaba, esfuerzo que si bien se ejecuta bajo el prisma de la mirada hispánica, nos ha legado un corpus documental de gran valor para los estudiosos del periodo. En este enorme campo de papel, se presentan en la obra “Relaciones y descripciones sobre Venezuela y la Nueva Granada. Siglo XVI" una serie de 17 documentos de este tipo para el caso de Venezuela y de 16 para el caso de Nueva Granada en el siglo mencionado.
La obra se constituye como un aporte a los estudios sobre este tema, al contar con numerosos documentos comentados y enriquecidos con explicaciones históricas, paleográficas, geográficas, entre otras que facilitan el proceso hermenéutico de la misma. Para el caso de Venezuela, se transcriben y anotan 17 documentos escritos entre 1520 y 1600. Las regiones cubiertas, aclaran los autores, “se corresponden con la situación del proceso de conquista del actual territorio venezolano hacia el siglo XVI”: una buena parte de la documentación refiere a la región oriental (Cubagua, Margarita, Cumaná, las salinas de Araya, Guayana, Trinidad), región del Lago de Maracaibo y en menor medida, Caracas: “el criterio de selección de esta documentación estuvo basado en la calidad y riqueza de lo que se describe como parte de la realidad de estas regiones”. En el corpus escogido, se destaca la ausencia de metales preciosos de estas regiones, y la pobreza de las mismas, a la vez que se vislumbra el proceso de explotación de perlas, y las consecuencias que este tuvo para los indígenas del territorio, hasta el agotamiento, o recuperación, de los aljófares a fines de siglo.
Llamaron especialmente mi atención algunas interesantísimas descripciones que se realizan de la laguna de Maracaibo en un documento fechado hacia 1573-1574; de los pueblos de las provincias de la gobernación de la Nueva Andalucía, donde destaco la exposición de los entierros, los matrimonios y de los piaches, indios que tienen por médicos, y sus formas de comunicarse con los demonios. De entre la variedad y riqueza de fuentes transcritas, me atrajo particularmente el memorial de 1577-1578 donde se relata, entre otras cosas, el proceso de la cría y extracción de perlas. Con el fin de acercarnos a una pequeñísima porción de la obra, cito el siguiente fragmento: “por la mayor parte se crían en la mar las hostias [ostras] en que están las perlas media legua o una de la tierra, y en parte donde hallan légamo y allí hacen de asiento, y van criando de esta manera. Entre día y noche crece y mengua la mar dos veces y cuando la marea viene la hostia lo siente y se abre, y echa de sí una babaza gruesa la cual se pega en la misma hostia, y esta babaza va criando otras hostias. Y la hostia que la echó recibe el agua de la mar, lo que tura [dura] la marea y de esta manera se sustenta y cría la dicha hostia, y la perla que dentro de ella se cría, que es la perla redonda, se cría junto al nervio que es la cabeza de la hostia…”. Sobre la manera cómo se pescan y sacan las ostras: “Salen las canoas de la ranchería por la mañana y van donde están los hostiales y cada canoa de estas para andar bien aliada ha de traer veinte u cuatro negros buzos, y en esta tierra ha de haber seis negros de servicio para aderezarles de comer y traerles agua, y estos negros que andan en las canoas a pescar se tienen con ellos gran vigilancia en dos cosas: la una que no duerman con mujer el tiempo que hubieren de pescar, porque no vayan al tiempo que se zabullen desflaquecidos. La otra que no coman al tiempo que van a pescar, porque con la repleción no les falte el resuello (…). Y porque entre los negros unos con otros no haya confusión en el gobierno y mandar de la canoa, se envía con ellos un hombre español experto no sólo en el arte de la mar, pero que conozca bien la tierra de dónde salió y la parte donde están los hostiales adonde van a pescar (…). Estos negros, llegada la canoa a donde está el hostial, el canoero que los lleva a cargo les manda echar a la mar para sacar las hostias de dos en dos (…), y parecerá lo que quiero decir cosa no creedera, que por estar como están los negros tan acostumbrados a estar debajo del agua, acontece muchas veces haber estado tanto espacio de tiempo, que visto que no salen afuera encima del agua, el canoero entendiendo que son ahogados manda bajar otros dos negros de los de la dicha canoa, los cuales los han hallado abajo en el fondo de la mar donde se pescan las dichas hostias sentados, holgándose como si no fueran hombres…”.
Por su parte, respecto al Nuevo Reino de Granada, se nos entregan 16 documentos seleccionados que, siguiendo la obra: “representan dinámicas que se produjeron en diferentes puntos de este territorio, tanto en tierras altas como en las vertientes de la cordillera Oriental y el valle del Magdalena. Principalmente son visitas a la tierra, la mayoría realizadas en la década de 1590 bajo la presidencia de Antonio González. Ilustran procesos relacionados con el avance de la evangelización, fundación de villas y pueblos de indios, encomiendas, tributación, descenso demográfico, persistencia de lenguas indígenas y adopción del castellano, incorporación de las autoridades indígenas a la monarquía castellana o la reconstrucción de la cultura material”. Los autores llaman la atención sobre las perspectivas y discusiones en el campo de la historia ambiental destacando la frecuencia de ciertos temas como “la verticalidad-microverticalidad prehispánica y durante el siglo XVI; el intercambio colombino y, sobre todo, la velocidad e impacto de la introducción de cultivos y animales, y el papel de los naturales en ese proceso; y la relación con el clima y las respuestas sociales a la abundancia y escasez de agua y alimentos”.
Destaco de entre las fuentes transcritas para este territorio, una que me pareció bastante interesante y clara para demostrar de qué forma los autores nos hacen ver que hay diversidad de archivos existentes para acercarse a descripciones del territorio descubierto. Al respecto, la solicitud de Don Francisco Maldonado de Mendoza realizada en el año 1597 con el fin de mover el pueblo de Bogotá de sitio es bastante elocuente. Tras los renglones de una petición, se asoman las siluetas de un territorio y sus dificultades: “Los años y tiempo han mostrado los muchos y grandes inconvenientes que de estar poblado donde ahora está porque el año de aguas se empantana todo lo más del pueblo y padecen los naturales de él mucho trabajo. Y lo peor de todo y que más hay y sucede es el agua que han bebido ser de pozos, de que se reciben enfermedades y asma, y así los más que mueren es con esta ocasión. Y de ordinario se les secan los maíces, de manera que por cualquier vía que suceden los años, les falta las comidas. Y todos ellos tienen necesidad de ir a hacer sus labranzas a Tena, único lugar del dicho pueblo en tierra caliente. Y en hacerlas, y en desyerbarlas y en cogerlas, se les va todo el año, con lo cual cesa la doctrina que en el dicho pueblo hay, porque el religioso que está en ella no convendría hiciese ausencia, pues en él quedan muchas mujeres e hijos y algunos muchachos. Y fuera de este inconveniente y los demás dichos, hay otro muy grande, que de ninguna manera en el dicho pueblo hay leña y la más cercana está dos leguas y media, de suerte que para haber una carga a veces hay tres y hasta cinco leguas, y al ir y venir por cualesquiera parte que sea, ha de pasar un río que de ordinario suele venir crecido, y en él tienen mucho riesgo de ahogarse como de mojarse, que para quienes no tienen su salud entera, es de mucho daño”.
Los documentos seleccionados se constituyen, como hemos mencionado, de relaciones geográficas pero también de otras fuentes ricas en descripciones del territorio. La compilación de las mismas nos deja entrever un esfuerzo de los editores que los llevó a consultar repositorios de España, Colombia e Inglaterra. Aún así, se acepta que la posibilidad de encontrar nuevas relaciones y descripciones, incluso en los archivos consultados, no está agotada. En este contexto, como mencionan los mismos, el objetivo “más general ha sido escalar entre miradas de calidades disímiles, reuniendo un material inédito que sirva de aproximación detallada, aunque dispersa, a realidades eventualmente encerradas entre generalidades historiográficas que no dan cuenta analíticamente de los procesos”. La elección del siglo XVI como marco temporal, nos aclaran, se dio como un recurso técnico para concretar la obra. Finalizando su estudio introductorio, se nos entregan algunos criterios filológicos sobre los que se sustenta la transcripción y nos hacen un comprometedor anuncio, de que esta compilación es la primera de otras que se dedicarán a los siglos XVII, XVIII y XIX.
El libro se deja ver entonces como el resultado de una labor que debió constar de varias actividades previas. No sólo supuso escoger las fuentes de un gran universo que debió ser explorado con el fin de realizar el ejercicio de seleccionar documentos, sino también conllevó la transcripción de fuentes inéditas y la investigación de sus contextos particulares para facilitar la comprensión de algunos conceptos y datos históricos. Rogelio Altez y Katherinne Mora nos entregan esta compilación de fuentes que se vuelve, en primer lugar, un cofre de gran valor y potencial investigativo para el acercamiento a los primeros decenios de conquista y asentamiento en la Provincia de Venezuela y en el Nuevo Reino de Granada. Nos abren así, como dejan ver en la obra, posibilidades a la historia regional, ambiental, de desastres, a la geohistoria. A la vez, los comentarios que acompañan el texto, permiten una lectura más clara de los documentos gracias a las explicaciones (históricas, archivísticas y filológicas) y sugerencias bibliográficas que nos permiten ahondar en las materias. Esto da cuenta de un enorme trabajo paleográfico que se ve reflejado en el producto final. Volvemos aquí al planteamiento inicial: el rol central que poseen las fuentes para ejercer nuestro trabajo.
En último lugar, la obra ofrece la posibilidad no sólo de estudiar el periodo abordado, que la limitaría al campo investigativo, sino también de disfrutar con relatos que surgieron desde los ojos, la cabeza y el corazón de aquellos primeros españoles que asumieron la titánica tarea, como nosotros, de contar a otros la realidad que se presentaba frente a ellos.
Enric Aragonès Valls
Museu de Geologia del Seminari de Barcelona
enric.arago@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8670-0467
El relato se abre con un hecho aparentemente nimio: la denominación, científica en apariencia, de un pez bagre (una vieja del aguapara el vulgo) que un joven maestro de escuela y coleccionista de fósiles, habitante en Luján, tuvo no sólo la osadía de perpetrar, prescindiendo de las reglas de la sistemática zoológica; sino también la imprudencia de mostrarla a Hermann Burmeister, por entonces director del Museo Público de la Provincia de Buenos Aires, cuya reacción adversa sin duda no había previsto. Sin embargo, el desaire del prusiano, lejos de hacer mella en la autoestima del joven, le espoleó a dedicarse con todas sus fuerzas a la ciencia natural: a partir de 1875 colecciona fósiles y escribe sin cesar. Nunca publicaría nada sobre aquel Typupiscis lujanensis de su invención, por más que su recuerdo lo acompañara ya para siempre: en 1878 llevó sus restos a la Exposición Universal París, discretos entre su colección e innominados en el catálogo de la misma; conservó vivo en un acuario un ejemplar encontrado por su hermano en 1884; refutó en 1892 el recuerdo de aquel vergonzoso episodio de juventud publicado por Burmeister, quien alegó que se trataba de una especie perteneciente a un género bien conocido: Hypostomus. Y si bien nuestro héroe acusó al prusiano de desmemoriado y embustero, no tuvo más remedio que darle una parte de razón: pertenecía a un género conocido, sí, pero no al que señaló su adversario sino a otro: el Chaetostomus. La polémica, ventilada en papel impreso, acarreó consecuencias adversas para el denunciado, al no conseguir el anhelado puesto de subdirector del Museo Nacional, ya que el nuevo director, Carlos Berg, declinó aceptar sus conocimientos paleontológicos dadas las circunstancias. Tuvo que esperar a la muerte de éste (1902) para sustituirle en el cargo.
Todo ello permite a la autora afirmar que sobre aquel pez de ingrato recuerdo -“un bagre acorazado que le recuerda la vergüenza y el desprecio, su propia ignorancia, un pescado que desencadenó a las furias de la tierra y de su conciencia”- construyó Ameghino su obra: “Sin la vieja del agua, probablemente a nadie se le hubiese ocurrido ver á la humanidad surgiendo de las capas sedimentarias de la Patagonia. O imaginando el despertar de ultratumba de las antiguas especies hoy extinguidas que habían habitado nuestro suelo.”
Entre líneas, el lector captará la singularidad de un personaje extraordinario. Que, avispado, supo aprovechar la oportunidad de vivir en un territorio rico en fósiles. Mesiánico, se convenció de que su misión en este mundo no era otra que ofrecer el saber -su saber- a la humanidad, por encima de los científicos argentinos, en su concepto ignorantes. Imprudente, se indispuso con los responsables de los museos que hubieran podido aceptar sus servicios (Burmeister, Moreno, Berg). Resiliente, no se dejó hundir por sus fracasos; todo lo contrario. Laborioso, coleccionó fósiles, manuscritos y recortes de prensa. Grafómano empedernido, compuso una obra extensa de la que sólo publicó una pequeña parte, suficiente para ganarse la admiración de muchos, pero también las críticas de los entendidos; véase la opinión de Holmberg sobre las Observaciones sobre el orden de los Toxodontes (1887), o la de Burmeister sobre la Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles (1889). Imaginativo, propuso hipótesis descabelladas, como las del origen americano de los mamíferos y del hombre. Arrogante, seguro de sí y de su ciencia, combatió sin tregua todas las críticas adversas, aun a costa de persistir en el error; véase, por ejemplo, su reacción a los trabajos de Wilckens -memoria que conceptuó dedicada a combatir sus interpretaciones geológicas- y de Leriche, quien enmendó su datación eocena de la formación Patagónica, situándola en el Mioceno.
Tamaño personaje no podía pasar inadvertido en la sociedad de su tiempo. Su Filogenia (1884), causó un gran revuelo en el país al significarse en ella como evolucionista. Las disputas se dirimían en la prensa diaria: mientras el progresismo proclamaba “ya tenemos un sabio argentino”, Mitre publicaba su biografía y se le consideraba digno de ocupar plaza en la Universidad y los Museos, el conservadurismo eclesiástico lo excomulgaba por su osada demostración del hombre fósil. Su reconocimiento, en forma de múltiples cargos, llegaría tras su acceso a la dirección del Museo Nacional, en 1902. Y con su muerte, los homenajes: la publicación de su apabullante obra completa, seguida de la solemne inauguración en 1936 de un monumento a su memoria en Ciudad de Mar del Plata; pero también el burdo intento de inventar su nacimiento en Luján y sostenerlo contra toda evidencia.
Todo empezó, según la autora, con un pez feo, acorazado, bigotudo, con verrugas y boca ancha, tímido: “Ameghino, alrededor de ese silencio, de ese pez del que casi no volvió a hablar y del que borró sus restos, construyó su obra. Sobre este bagre de un arroyo de Luján, los argentinos del siglo XX construimos una iglesia. O sus ruinas, porque el barro de la pampa, como alguna vez dijo Ezequiel Martínez Estrada, al final, termina tragándose todo”.
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
ignacio.a.rossi@outlook.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3870-1630
El capítulo uno parte de las difíciles relaciones del gobierno de Perón con el gobierno de los EE. UU, los organismos internacionales y los banqueros extranjeros. Especialmente, dado su iniciativa de distanciarse del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), iniciativa alimentada por una lectura política de los funcionarios de gobierno sustentada en las ansias por lograr mayores niveles de independencia en el manejo de la política económica nacional. Como subraya García Heras, las advertencias de los organismos internacionales, incluso de algunos funcionarios de gobierno en torno a las políticas expansivas y sus desequilibrios con el ministro de Economía José Ver Gelbard (1973-1975) fueron desoídas, hasta que la crisis motorizada por el sector externo a partir de 1973 y la política con la muerte del líder hicieran inevitable un cambio de rumbo. A partir de entonces, los intentos de su reemplazante Alfredo Gómez Morales (1975) se dirigieron a alcanzar mejores relaciones con los EE. UU, aunque siempre buscando evitar un stand by que condicionara la política económica en un contexto de caída dramática de las reservas internacionales. Ni la más evidente iniciativa de Celestino Rodrigo (1975), que reemplazó a Gómez Morales en un marco de agudización de la crisis económica y violencia política; que envió una misión secreta a EE. UU y logró evitar que los técnicos del FMI elaboraran informes sobre la Argentina en Buenos Aires dado su impacto político, logró revertir la confianza en la Argentina y destrabar financiamiento sustantivamente. La descomposición política y la crisis económica que afectó al tercer gobierno peronista constituyeron así un marco de desacreditación de la Argentina ante la Reserva Federal (Fed), el FMI, el BM y los banqueros privados.
En el capítulo dos, que analiza los primeros años del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), García Heras plantea que los nuevos funcionarios de raíz monetarista se abocaron a reestablecer las relaciones financieras internacionales, aunque sin permitir que el FMI impusiera el programa económico al gobierno. De esta manera, la estrategia ortodoxa de política económica de la nueva gestión económica contó con el apoyo del FMI dado las semejanzas en la orientación del mismo, aunque con la latente desconfianza en torno a la sostenibilidad del programa, el apoyo heterogéneo de la Junta Militar al ministro de Economía y otras cuestiones como la evidente puja con el presidente Jimmy Carter por la cuestión de los Derechos Humanos. Así y todo, las relaciones financieras mejoraron y se destrabó financiamiento del FMI, el BM y los acreedores privados. Luego, García Heras destaca cómo a partir de 1979, momento que finalizó un stan by y que el FMI recomendó retomar uno nuevo para concretar las metas pendientes, el equipo económico nacional canceló las deudas pendientes con el organismo y los banqueros privados dos años antes de su vencimiento y rechazó el nuevo programa. A partir de este momento, el déficit fiscal del gobierno se financió con Bonos Externos en el sector privado y se avanzó en la reforma financiera, cambiara y comercial de orientación desreguladora-liberal.
Así, como García Heras aborda en el tercer capítulo, la banca extranjera internacional se convirtió en la principal fuente de financiamiento internacional del gobierno militar desde 1979. El conocido estímulo al endeudamiento externo privado y público desplegado más la liberalización de la cuenta de capital del balance de pagos y la prosperidad artificial que permitió la apreciación cambiaria estimularon el ingreso y egreso de capitales. Como analiza el autor, los funcionarios del Banco Nacional como del Banco de la Provincia de Buenos Aires, dos casos que analiza con agudeza, provenían de las elites locales como el caso del mismo Martínez de Hoz. El hecho de no tratarse de baqueros profesionales, en la mirada del autor, pudo haber significado una alta subestimación de las condiciones financieras internacionales en lo que hizo al manejo de la cartera de dichos bancos. En ambos casos García Heras demuestra cómo se aumentaron las sucursales en el exterior para acceder a los mercados de capitales con un problemático aumento de las obligaciones externas (que se concentraron en activos colocados en países de alto riesgo financiero). Estos, como se conoce, no se dirigieron a la estructura productiva y empeoraron el balance de las instituciones públicas en un marco de retiro de la asistencia del Banco Central al sistema financiero. Finalmente, los shocks externos como la subida del precio del petróleo desde 1979 y de la tasa de interés de la Fed afectaron irreversiblemente a la gestión económica que no logró contener la fuga de capitales y el tipo de cambio sobrevaluado.
En el capítulo tres, donde se examina el periodo final de la dictadura militar, García Heras da cuenta de como la gestión de mayor intervención de Lorenzo Sigaut (1981) en el mercado de cambios y en la deuda pública interna no resistieron a la crisis política de la Junta Militar que reemplazó al equipo del general Roberto Viola por la de Leopoldo Galtieri (1981-1982). Fue el más ortodoxo Roberto Alemann el encargado de reabrir las relaciones con el FMI para reprogramar vencimientos de deuda externa que ascendían a más de 7.000 millones de dólares y conseguir 3.500 millones frescos. Aunque el conflicto por las Islas Malvinas alteró la estrategia económica, el nuevo ministro de Economía emprendió varias misiones para dar con los banqueros internacionales y el gobierno de los EE. UU comprometiendo la firma de un stand by. Pesce a los esfuerzos realizados, no se pudo concretar nada de lo planteado ante la inevitable caída de Galtieri.
El capítulo cuatro analiza el periodo crucial de transición con la gestión de Reinaldo Bignone (1982-1983) y las gestiones en Economía de José María Dagnino Pastore y en el Banco Central de Domingo Cavallo. A pesar de las garantías cambiarias que se otorgaron para aliviar una parte de la deuda externa del sector privado, la gestión Dagnino Pastore-Cavallo duró poco dado la falta de acuerdos al interior del gobierno y entre los mismos funcionarios económicos propiciando la llegada de Jorge Wehbe y Julio Gonzáles del Solar respectivamente. Como destaca García Heras, la auditoría de la deuda externa como el conocimiento sobre las compras de armas realizadas por la Junta constituyeron escándalos públicos en aquel entonces, agravados por los episodios en los que se estimaron las reservas liquidas del Banco Central en 100 millones de dólares y una deuda escandalosa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de más de 3.000 millones de dólares. A pesar de estos episodios como de las duras negociaciones externas, el autor destaca cómo el equipo económico alcanzó un crédito de cierto plazo por 500 millones de dólares del Banco de Pagos Internacionales (BIS), otros 1.100 millones de corto plazo y 1.500 millones de mediano plazo de los banqueros internacionales y un acuerdo stand bypor 1.800 millones con el FMI. Sin embargo, en este punto lo que comenzó a complicar las negociaciones fue el difícil encuadramiento de las metas acordadas con el Fondo, que según el autor se debía a las políticas inconsistentes que el gobierno seguía practicando como la concesión de créditos a tasas subsidiadas desde el Banco Central y la intervención en el mercado cambiario. La inminente caída del gobierno militar inauguró inevitablemente un nuevo episodio de las relaciones entre el gobierno argentino y las instituciones financieras y banqueros internacionales.
En definitiva, la construcción de estas relaciones para el periodo estudiado en este libro constituye un hallazgo de valor incalculable para la literatura de historia económica. Especialmente por que el análisis planteado permite abordar de forma específica este periodo particular de la historia defendiéndose en sus especificidades y, en todo caso, contribuir al debate sobre las relaciones de Argentina con el financiamiento externo. Es este último punto, que involucra ineludiblemente a organismos internacionales y acreedores externos, el que debe ser revisado evitando interpretaciones maniqueas en la política económica.
El autor comienza el análisis preguntándose ¿qué son los movimientos estudiantiles? Interrogante que utiliza para definirlos y advertir que, aunque los estudiantes y los espacios educativos son elementos de los movimientos estudiantiles, no suponen por sí mismos su existencia. La condición de movimiento estudiantil implica, necesariamente, la existencia de la organización política de los estudiantes con el propósito de hacer frente a problemáticas y plantear demandas que los inquietan como colectivo. En este sentido, señala que la política y la educación están indisolublemente ligadas y constituyen las dos dimensiones centrales de los movimientos estudiantiles, cuyo carácter- es decir, formas de organización, relaciones, acciones y demandas-, depende de cada contexto y circunstancia. Por esta razón, el autor invita a romper con el falso ideal de la educación como un ámbito despolitizado.
Enseguida, el autor estimula el debate al preguntarse sobre la importancia de los movimientos estudiantiles en la región latinoamericana. Responde con la presentación de diversas posturas que renombrados académicos han dado como respuesta a esta problemática clave de la historiografía de los movimientos estudiantiles. De su análisis podemos inferir que la apreciación y postura que algunos autores han erigido sobre las implicaciones de los movimientos estudiantiles en las transformaciones de América Latina depende de su formación política y social, así como del momento histórico en el que articularon su perspectiva. Sobre este punto, el autor invita a tomar distancia de dos tendencias antagónicas claramente identificables, por un lado, la que subestima el rol de los movimientos estudiantiles sin tener en cuenta sus obstáculos y limitaciones y, por el otro, la que les niega su efectiva incidencia dentro de las disputas político-educativas de la región. Manteniendo la postura de que los movimientos estudiantiles han influido en las transformaciones políticas, sociales y culturales de América Latina, el autor recupera el análisis de dos coyunturas emblemáticas que, en el consenso de la historiografía de los movimientos estudiantiles continúan siendo sus referentes históricos; como lo evidenciaron las diversas conmemoraciones realizadas en 2018 en la región. Al margen de los fines meramente celebratorios, el autor invita a repensar la coyuntura de la Reforma Universitaria de 1918 -y su precedente el 1908 uruguayo-, así como la de los movimientos estudiantiles populares de 1968, con el propósito de advertir la vigencia, en nuestro presente, de las principales demandas que abanderaron esos movimientos estudiantiles. Señala que, tiene sentido analizar el legado de la Reforma Universitaria de 1918, en la medida de que sepamos advertir cómo persiste en la actualidad lo que fue su emblemática demanda, es decir, la lucha de los estudiantes para que se les permitiera tener voz y voto en el gobierno de sus instituciones educativas; una demanda que, al margen de esta coyuntura emblemática reivindicada en la historiografía, se ha gestado de manera natural al interior de los entornos universitarios -así como en las escuelas formadoras de maestros-, justamente por la existencia de esa dinámica que se genera en los entornos educativos a raíz de la indisoluble relación que existe entre educación y política- tan advertida por el autor-; interacción que termina convirtiendo a los sujetos que forman parte de los entornos escolares -estudiantes y profesores- en actores políticos.
En cuanto a la coyuntura de 1968, también reivindicada en la historiografía como un parteaguas en la historia de la segunda mitad del siglo XX, el autor advierte que la historiografía de los movimientos estudiantiles ha logrado capturar la especificidad de las movilizaciones de estudiantes que tuvieron por escenario a Latinoamérica en ese año, la cual se puede observar en un doble sentido que podríamos definir como histórico y simbólico. 1968 histórico, como un año particular signado por protestas estudiantiles amplias, es decir, -vinculadas a demandas que fueron más allá de los entornos educativos, las cuales fueron brutalmente reprimidas y registradas en la historiografía para los casos de México, Brasil y Uruguay.1968 simbólico, como un hito que hace referencia y condensa un conjunto de demandas y problemáticas que fueron incluidos en la agenda anti imperialista de los activismos estudiantiles de los años sesenta y setenta en el marco de la guerra fría. Con este precedente histórico y simbólico, el autor se pregunta ¿están vivos los movimientos estudiantiles? Como respuesta provoca el debate dejando entrever el reto que representa el aprender a observar los cambios que experimentaron los movimientos estudiantiles tras el derrumbe de los socialismos reales y el predominio indiscutido de las políticas neoliberales -que favorecieron la tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia-, la cual también impregnó a la historiografía de los movimientos estudiantiles latinoamericanos. En este sentido, el autor exhorta a advertir los cambios- generacionales- que han protagonizado los movimientos estudiantiles en el siglo XXI, presentando investigaciones que han logrado capturar esos cambios en cuanto a la definición de sus nuevas demandas, discursos y formas de organización; para evitar compartir la idea que los percibe sin vitalidad y a los estudiantes presos de la apatía política, o para evitar caer en el error de pensar que los movimientos estudiantiles han muerto. Finalmente, el autor se pregunta si, además de las diferencias discursivas, programáticas y operativas identificadas en la historiografía es posible advertir ¿lugares comunes en la historia y el presente de los activismos estudiantiles? A esta pregunta responde que a los lugares comunes no necesariamente debe asignárseles una connotación negativa, sino que éstos han servido de base a una pujante historiografía de los movimientos estudiantiles que ha dado visibilidad a ciertos actores que históricamente han sido marginados en la historiografía de los movimientos estudiantiles como, por ejemplo, las mujeres, los movimientos estudiantiles con identidad política de derecha y los espacios-países- en los que también se han suscitado movimientos estudiantiles pero que habían recibido poca atención en la historiografía. Esta última cuestión es sumamente reveladora porque nos hace pensar en el carácter de las sociedades en las que se han producido las distintas historiografías presentadas en este libro de bolsillo. Con cierta medida, se puede decir que la historiografía es también una manifestación tangible de la sociedad que la ha producido, porque a través de la historiografía es posible leer no sólo los cambios que han experimentado los sujetos de estudio sino también a las sociedades, a partir de analizar el carácter de las preguntas que sobre esos sujetos se han planteado en el tiempo.
Movimientos estudiantiles en América Latina. Interrogantes para su historia, presente y futuro, con su perspectiva amplia y global, se posiciona en la historiografía como lectura obligada para todo aquel que aspire a tener más que un panorama general de las experiencias estudiantiles organizadas que acaecieron en la región latinoamericana durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. El que haya sido publicado en formato digital como parte de la colección Biblioteca Que se pinte de Pueblo con acceso libre, nos confirma el propósito congruente de hacer de la universidad un espacio “democrático, no elitista y para que sus saberes lleguen a todas las mentes posibles”; una iniciativa que, como el libro que se publica, también merece ser reconocida.
En este libro, el Profesor Chartier hace las delicias de quienes celebramos que una obra vaya al grano desde el inicio. Se sirve de la distinción de Franco Moretti para sugerir que de los dos objetos posibles de la geografía literaria –la literatura en el espacio o el espacio en la literatura–, su trabajo se acerca más al estudio del segundo. Aclara enseguida que, además de tratar sobre una geografía interna a los textos, su estudio se ocupará de "...mapas que acompañaron las lecturas de los primeros lectores" (10) –sabremos enseguida que no en todos los casos a la voluntad de sus autores– en obras de ficción.
Si El Hobbit (1937) es apenas el primero de los libros donde Tolkien introduce algunos mapas (imágenes a las cuales él mismo envía a sus lectores desde el texto), no fue el primero en hacerlo, ni siquiera "...en el universo de los libros para niños o jóvenes..." que "...desde el siglo XIX, propusieron una representación visual de los lugares de la historia contada" (p. 11). Esa serie, para la lengua inglesa, comienza en 1883 (La isla del tesoro de Stevenson). Pero al otro lado del Canal de la Mancha, Jules Verne se había anticipado con un mapa de su propia mano para La isla misteriosa, cuyas traducciones al inglés de 1874 amputaron el cartograma.
,6 pero no resignó los mapas a color. El lomo, a la anglosajona, se deja leer mejor si el libro está sobre la mesa que en un estante de librería. Una razón tan absurda como en este caso poderosa para tomar cartas en ese tránsito y tener sobre el propio escritorio esta magnífica obra.
1 Aunque también existen y le interesan las cartografías de lugares reales donde ocurren ficciones.
2 Al respecto, véase mi comentario sobre cómo los ingleses "coloreaban" Malvinas en sus mapas antes de haber desembarcado jamás en ellas: D. G. Barriera "Malvinas: de periferia del mundo conocido a centro de una disputa global (1758-1767)", en Investigaciones y Ensayos, 69, 2020:https://iye.anh.org.ar/index.php/iye/article/view/195/385
3 Juan José Saer, El río sin orillas, Alianza, Buenos Aires, 1991: 48.
4 "La carta de Tendre", p. 269.
6 Henri-Jean Martin y Roger Chartier, Histoire de l'édition française, Promodys, París, 1984, pássim., y Cartografías, pp. 87 y 157-158.
Por otra parte, el autor presenta un recorrido breve y conciso de los argumentos históricos que esgrimen Argentina por un lado, y el Reino Unido por el otro, para la defensa de su propia posición, en la disputa por la soberanía sobre el archipiélago malvinense y sus espacios marítimos. Anuncia que decidió utilizar los nombres de los lugares que menciona basándose en la toponimia propia de uso corriente en cada población analizada. Considera necesarias estas decisiones metodológicas para mostrar las miradas tanto de los argentinos como de los isleños. Estas propuestas se evidencian superadoras de las críticas que formula Lorenz sobre cierta obligación de los investigadores de realizar una “profesión de fe”3 sobre la propia posición personal al respecto del conflicto soberano reivindicando la defensa de los argumentos argentinos. En palabras de Carassai “[…] no es este un libro destinado a intervenir en el terreno jurídico, si no a indagar en la historia reciente de las islas, con un énfasis particular en la relación entre isleños y argentinos, y, a mi juicio, ese ejercicio es más fructífero si se conocen los argumentos históricos de ambas partes.” (p. 19)
En el segundo capítulo “Isleños (1960-1971)” Carassai se enfoca en las posiciones que adoptaba la población de las islas frente a los principales problemas de la época: económicos, políticos y humanos. Rastrea publicaciones en la prensa, libros, informes técnicos que dan cuenta de la incertidumbre que atravesaban los isleños en relación a su situación actual y futura frente al avance de las conversaciones entre Argentina y el Reino Unido.
Es importante valorar el caudal de fotografías que Carassai tuvo a disposición para publicar y que dan cuenta del clima social de la época. Un hilo conductor recorre los apartados: cómo va creciendo en la opinión pública argentina una visión optimista de un futuro cercano de recuperación de la soberanía. Y, a su vez, cómo eso solo generaba mayor desconfianza e incertidumbre entre los isleños. Aporta nuevos elementos para evitar la mirada teleológica y simplista de que la guerra solo fue un intento desesperado de la última dictadura para perpetrarse en el poder. Recupera las representaciones y sensaciones sobre la causa nacional que crecieron con el avance de la cuestión diplomática y alimentaron discursos públicos a favor de la intervención armada.
“Cantores (1941-1982)” es el capítulo cuarto que dedica a analizar las letras de las canciones folklóricas registradas en SADAIC que hacían referencia a Malvinas para echar luz sobre una faceta más popular de sus representaciones. Recupera los imaginarios que circulaban en las expresiones culturales que contribuían a conformar lo que el autor denomina una comunidad emocional en torno a Malvinas.
Con todo, este libro, de lectura amena y atrapante, trae un recorrido novedoso sobre un periodo clave de la historia argentina para encontrarnos con todo eso que no sabemos, o que algunos quizás preferirían no recordar, sobre Malvinas. Abre el juego para formular otras preguntas, profundizar las reflexiones y aportar miradas más densas a una problemática tan inagotable como convocante.
1 LORENZ, Federico Malvinas. Historia, conflictos, perspectivas, Editorial SB, 2022, 148 p.
2 CARASSAI, Sebastián Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia, Siglo XXI, 2013, 336 p.
Sergio Angeli
El texto se centra en los espacios que portugueses y castellanos conquistaron, tanto en América como en Asia, en un largo período que va del siglo XVI al XVIII. Ilustra espacios fragmentados, periféricos sobre todo, en donde las distancias se incrementaron por las malas y lentas comunicaciones de la época.
Tomando el espacio geográfico como espacio social, los editores detallan, en su extensa Introducción, la forma en que las epidemias acaecidas a lo largo de la historia fueron un claro fenómeno de la interconexión humana a nivel global. La crisis epidemiológica del covid-19 les sirve como ventana para poder pensar de qué manera el acortamiento de las distancias también generaba la dispersión de enfermedades y pestes a escala planetaria. Por otro lado, hipotetizan cómo las autoridades de las unidades políticas, en cada momento histórico, se vieron cuestionadas por su accionar frente a las pandemias que se esparcieron sin respetar fronteras, clases sociales o niveles económicos de los afectados. El “choque microbiano”, que se produjo a partir de la conquista y colonización de América en el siglo XV, es utilizado para pensar las formas que adoptaron, en los albores del Mundo Moderno, el comercio, la navegación y los viajes intercontinentales.
El libro intenta ir más allá de la distancia social que generan los espacios geográficos. Es también una herramienta útil para pensar las distancias entre los poderes centrales y locales, entre la sanción de leyes y su aplicación en los territorios ultramarinos, entre la necesaria comunicación y sus tortuosas respuestas a través de los correos marítimos, etc. Se busca comprender cómo actuaron aquellos agentes de los primeros Imperios planetarios en la resolución de los problemas que los acuciaban diariamente, y para los que las comunicaciones, no eran ni rápidas ni seguras. Es la puesta a prueba de cómo se pudieron gobernar extensas tierras con infinidad de gentes en espacios tan distantes.
Tres ideas-fuerza guían las reflexiones de los participantes de la obra colectiva. La primera, se posiciona en cuestionar la distancia como mera referencia métrica o temporal. En segundo lugar, se intenta pensar de qué manera aquella “distancia” fue un elemento articulador a la hora de tomar medidas de gobierno efectivas para los espacios imperiales. Por último, se reflexiona sobre la categoría imperial y la necesidad de las conexiones oceánicas para la gobernabilidad temporal.
Dividido en cuatro grandes apartados, cada uno de ellos cuenta con escritos de tinte más historiográficos o basados en investigaciones inéditas en base al trabajo archivístico. El resultado es un “caleidoscopio”, en palabras de los editores, que manifiesta diversas vertientes de análisis y puntos de vista teóricos e historiográficos divergentes.
El primer apartado se denomina “Pensar y concebir la distancia”, integrado por cuatro presentaciones, que buscan reflexionar sobre los conceptos epocales de la distancia y el accionar in situ de diversos actores. El primer artículo, de João Paulo Pimenta, “Pensar e conceber a distancia. Uma reflexâo acerca dos espaços-tempo dos impérios ibéricos (século XV-XIX)”, funge de aparato crítico e historiográfico para comprender, en la larga duración, cómo se concibieron los espacios-tiempos de ambos Imperios, el hispano y el luso. Adma Muhana e Iris Kantor, reflexionan en “Quando o padre António Vieira diz a distancia”, los conceptos que el religioso y misionero utilizó en sus comunicaciones, a fin de comprender las múltiples distancias que debió atravesar en su labor misional en el Maranhão brasilero del siglo XVII. Por otro lado, un alejado y aislado archipiélago, carente de recursos naturales o minerales, en pleno Océano Atlántico austral, es el objeto de análisis de Darío Barriera en “Tan lejos de todo, y todo lo contrario. Distancias y políticas de las distancias en torno al archipiélago malvinense (1750-1768)”, donde el autor pone de manifiesto las intensas resignificaciones del concepto a la luz de los conflictos geopolíticos durante el reinado del monarca castellano Carlos III de Borbón. Por último, Nivia Pombo en “Segredos coloniais sob o controle do rei. A reforma dos correios en Portugal e no ultramar em finais do século XVIII: modelos, resistencias e limites”, describe la necesidad que tuvo el Imperio lusitano durante el siglo XVIII de aceitar las comunicaciones marítimas y terrestres de sus correos imperiales a través del análisis de las reformas del estadista portugués Rodrigo de Sousa Coutinho.
El segundo gran apartado, “Experimentar la distancia”, intenta vislumbrar cómo fue vivida, transitada y experimentada la distancia por diferentes actores locales. En su certero capítulo introductorio “Experimentar a distância”, María Fernanda Bicalho, con lucidez y destreza, reflexiona el tema de la distancia a partir del análisis de las prácticas y la experiencia de ciertos agentes de la monarquía en territorios remotos y aislados, demostrando cómo circularon y transitaron por el imperio un sinfín de oficiales reales (y religiosos) que gracias a sus conocimientos y trayectorias en los espacios ultramarinos luego fueron incorporados a los órganos centrales de la corona portuguesa para aplicar su saber local en el asesoramiento del monarca lusitano. Jean-Paul Zúñiga, en “La tiranía del terreno. Territorialización, comunicaciones y administración en la América hispánica (siglos XVII y XVIII)”, utiliza los relatos del franciscano Alberto Enríquez en su desplazamiento por parte de la América española, ejemplificando así el estado de los territorios entre Zacatecas y Lima, en un Imperio con densas redes de comunicación, aunque lentas, incompletas, fragmentadas y peligrosas. En “Apascentar ovelhas espalhadas e distantes. As visitas pastorais como instrumento do governo episcopal na américa portugusa (século XVI e XVIII), Evergton Sales Souza y Bruno Feitler, se adentran en la tarea de los obispos del Brasil para intentar recorrer sus diócesis, venciendo la dificultad de los enormes desplazamientos que conllevaba dicha tarea en un terreno hostil y mal comunicado. Por último, Graça Almeida Borges, en “Experiência e prácticas gobernativas num imperio de distâncias. A carreira de Jerónimo de Azevedo (século XVI e XVII)”, sigue el derrotero del noble portugués Azevedo, quien supo ocupar diferentes cargos en el Estado da India, llegando al nombramiento de virrey entre 1612 y 1617. Su experiencia, militar más que nada, fue su principal capital simbólico, aunque el mismo rey Felipe II estuvo muy preocupado por su actuación virulenta y apartada de los preceptos de justicia, que tanto importaban al monarca católico. Un claro ejemplo de cómo, pese a las enormes distancias, las actuaciones de los diferentes oficiales reales llegaban a la corte y a oídos del propio monarca.
En la tercera sección del libro, “Acciones y representaciones políticas en los espacios imperiales”, Thomas Calvo inicia el apartado con su trabajo “La omnipresencia de un rey ausente”, intentando analizar cómo la ausencia de la figura real en los territorios ultramarinos fue un obstáculo asimilable a la distancia física que separaba los espacios del orbe indiano. Para solucionar esa ausencia ficta, los sermones, los símbolos reales, las manifestaciones artísticas, como otra variopinta gama de recursos, hicieron posible hacer presente a un monarca ausente, intentando “domesticar la distancia” en palabras del autor. En “O ideal de bom governo e os instrumentos de controle do oficialato portugués. Goiás, segunda metade do século XVIII”, Roberta Stumpf demuestra de qué manera, en zonas tan periféricas como la capitanía de Goiás, la corona portuguesa ejerció un férreo control y vigilancia de sus oficiales reales durante el siglo XVIII, venciendo toda distancia física en pos de mantener el ideal imperial de buena conducta de sus agentes. Finalmente, Arrigo Amadori analiza en “La procuraduría de Buenos Aires en la corte. Representación política, comunicación y experiencia de las distancias entre 1580 y 1625”, la multiplicidad de canales de comunicación que tuvo una ciudad alejada y con escasa significación política, como fue Buenos Aires a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, logrando manifestar sus intereses ante la corte y el Consejo de Indias, mediante una aceitada red de procuradores y hombres de negocios, que se sumaban a la copiosa correspondencia que enviaba el Cabildo porteño hacia la metrópoli.
“Vínculos y mecanismos para mantener la comunicación” es la cuarta y última sección del libro. El destacado Michel Bertrand inicia el apartado con un notable trabajo intitulado “A pesar de la distancia. Lazos, vínculos y sistemas relacionales en un contexto imperial”, en donde reflexiona cómo las redes relacionales de los agentes pudo haber servido para lograr cohesionar y estructurar el funcionamiento imperial, tanto o más que las órdenes emanadas de los centros de poder. Continuando en la misma perspectiva, Caroline Cunill cavila en “´Como el Real Consejo de Vuestra Majestad está tan distante de esta tierra´: Escribanos y papeles en disputa en el Yucatán del siglo XVI”, el rol que les cupo a los escribanos en la confección y transmisión de los documentos yucatecos, para luego centrar su pesquisa en las redes sociales que tejieron el secretario de gobernación y el escribano de cabildo a partir de las disputas que ambos supieron tener para definir y preservar sus prerrogativas en el control de los documentos de la gobernación del Yucatán del siglo XVI. Cierra la sección Arthur Curvelo en “Governar à distancia nas capitanías de América portuguesa. Comunicações políticas entre gobernadores e autoridades locais (Pernambuco, século XVII e XVIII)” investigando la centralidad que tuvo la comunicación política entre las autoridades locales a fin de mantener aceitados los vínculos comarcales con las esferas más distantes del gobierno de la región de Pernambuco.
Mirado en su integridad, Las distancias en el gobierno de los Imperios Ibéricos es un libro que abre perspectivas de reflexión teórica y también de estudios de caso, que permite adentrarse en facetas poco estudiadas y en relaciones hasta ahora no investigadas, generando un espacio novedoso para continuar explorando aquellos imperios globales que introdujo la conquista y colonización de un orbe que hasta el siglo XV gozaba de muchas más libertades de las que a partir de entonces se anudarán.
La confección del ejemplar, con artículos en lengua portuguesa y castellana, tiene la ventaja de respetar las ideas de sus autores sin la mediación de la traducción, aunque también genera una enorme “distancia” para aquellos que no puedan comprender alguno de ambos idiomas. La riqueza del texto en su conjunto quedará por tanto fragmentada, opacando el enorme aporte que esta publicación significa.
Josefina Artusa
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina
El libro está dividido en cuatro apartados, cuyos elocuentes y poéticos títulos ya adelantan algo de las historias que se cuentan: El comienzo, Desencuentros, Puerto del Hambre, El pasado retorna. A su vez cada apartado inicia con interrogantes que sirven como guías para realizar una lectura consciente, además de presentar explícitamente las preguntas que se formularon les investigadores.
Otras fuentes analizadas e incluidas en el cuerpo del libro (incluso con aclaraciones, adaptaciones o datos de referencia que facilitan la lectura) son las fotografías de las excavaciones, un plano del siglo XVI y producciones literarias y artísticas sobre Puerto del Hambre.
A pesar de que a este hecho debe su fama, la historia del lugar y su entorno es más densa y compleja que el intento fallido de colonización hispánica. Inicia con la llegada de los primeros grupos humanos al Estrecho, once mil años atrás. En un intento por presentar el dinámico escenario en que se instalaron los primeros habitantes que llegaron a Magallanes son analizados sitios arqueológicos que evidencian la milenaria ocupación de grupos humanos, patrones de asentamiento y organización, hábitos alimenticios y de sustento material de estas comunidades cazadoras- recolectoras, que habitaron en las costas australes del Pacífico y en la actual Patagonia, combinando un estilo de vida de mar y tierra.
Para el siglo XVI, en el contexto de expansión ultramarina europea y la concreción de la primera circunnavegación con el viaje de Hernando de Magallanes, la unión de los océanos abrió un nuevo horizonte para monarquías y expedicionarios. La corona española buscaba tener la exclusividad del control del paso interoceánico y las disputas geopolíticas con otras coronas fueron un aliciente para la idea de ocupar efectivamente, la parte más austral del continente americano. La misión recayó en Pedro Sarmiento de Gamboa, quien luego de un primero reconocimiento del lugar, regresó a España para conseguir financiamiento y logística. Fue nombrado gobernador y capitán general del Estrecho, estando a cargo de la Armada del Estrecho. En el libro se incluye un infograma acerca de la composición de la Armada del Estrecho, incluyendo dibujos, tipos de nave, cargos y el derrotero de cada una. Resulta una operativa manera de brindar información que resulta necesaria pero que no puede evitar datos objetivos y nombres propios.
Sin embargo, la travesía, cuyos plan era cruzar el Atlántico hasta Brasil, abastecerse para luego seguir viaje hasta el sur, sufrió complicaciones a poco de zarpar: el clima, tormentas, vientos hicieron que muchas naves naufragaran o se desviaran, deserciones y muertes hicieron que sólo tres naves llegaran a destino recién en 1584, dos años y medio después de zarpar de Sanlúcar de Barramededa. Viaje jalonado de dificultades, éstas no se detuvieron al desembarcar, siendo las relaciones hostiles con los indígenas del Estrecho desde el primer momento.
Siguiendo la tradición hispánica, Sarmiento a poco de desembarcar fundó en Punta Dungennes la ciudad de Nombre de Jesús, esperando que fuera la primera de su gobernación y luego. Al norte de Santa Ana (sur de la actual Punta Arenas) funda la ciudad Rey Don Felipe, realizando todos los gestos políticos necesarios: nombró autoridades y jueces, organizó la traza urbana, el sitio para el cabildo y la iglesia, la fortificación, supervisó la construcción de casas para quienes serian los primeros vecinos. Sin embargo el crudo invierno, los vientos magallánicos, la hostilidad del clima, se cuentan para la autora entre los factores que impidieron la viabilidad de la ciudad, dando cuenta de que no alcanza sólo con la fundación y la traza sino que es necesario, sobre todo, que la ciudad administre su sustento. La autora utiliza la expresión gobernación de papel para referirse a la fragilidad de a los intentos de Sarmiento de fundar ciudades que den cuerpo a su potestad.
Cuando el corsario inglés Tomás Cavendish desembarcó tres años después halló un desolador panorama y a la luz de los hechos rebautizó al lugar Puerto Del Hambre. Un sobreviviente de los ya sobrevivientes de Nombre De Jesús y Rey Don Felipe, miembro de la Armada del Estrecho, transmitió su historia, la angustia y desesperación de un grupo humano que no tenía ni qué comer. A partir de ese relato, que Cavendish dio a conocer, Puerto del Hambre se convirtió en un topónimo espectral, a decir de la autora. Se convirtió en una ciudad imaginada, que animó historias de dificultades y desventuras, que no podía ubicarse con precisión en el Estrecho.
Para el equipo encargado de esta investigación el punto en donde se cruzan la leyenda y la investigación histórica da un vuelco cuando Jesús Veiga Alonso, gerente de una compañía de seguros y vicecónsul de España en Punta Arenas, siguiendo el rastro de Sarmiento De Gamboa, encuentra en 1955 en la región un muro de piedra que correspondiera al altar de la iglesia de Don Felipe Rey. Las excavaciones evidenciaron sucesivas ocupaciones humanas, tanto indígenas como hispanas. Estuvieron a cargo el mismo Jesús Veiga, el arqueólogo Joseph Emperaire y el periodista Osvaldo Weggman, quien en 1960 publica la novela El Camino del Hambre, inaugurando de esta forma un camino de reconocimientos, entre los que se cuentan un monumento en el sitio arqueológico, una historieta en la revista infanto-juvenil chilena Mampato1 e incluso una producción audiovisual en formato miniserie titulada Puerto Hambre y dirigida por Marcelo Ferrari.2 Interesa destacar que el libro no sólo no deja de lado la narrativa épica que envuelve a Puerto Del Hambre , sino que la convierte en una variable más de análisis desde la cual construye la investigación científica, muchas veces ella misma animada por la curiosidad por cotejar aquello que las crónicas habían contado. La posibilidad de tomar en cuenta aquello que no prosperó, aquello que pudo haber sido y no fue, y los motivos de por qué no lo fue. Una forma de evitar que la historia siempre la escriban quienes ganan.
Rosario, 17 de agosto de 2022, Rosario.
1 Mampato fue una publicación una publicación chilena dirigida al público infantil y juvenil, creada en 1968 por el dibujante Eduardo Armstrong Aldunate y publicada por editorial Lord Cochrane. Contaba con secciones dedicadas a la historia del arte e de la humanidad.
2 La serie, en formato película, actualmente se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video para Chile.
§
Los artículos correspondientes a cada número están publicados en nuestra plataforma OJS.
Los artículos correspondientes a este número están publicados en nuestra plataforma OJS.
Desde un registro de análisis político, la ambiciosa propuesta de Chao pone en diálogo una profusa bibliografía sobre la guerra y la posguerra de Malvinas (Guber, Escudero, Palermo, Lorenz son sólo los más conocidos) y sobre estudios de posguerra en otras latitudes (Skocpol, Diehl, Gerber). Las nociones foucaultianas de “problematización” política y “texto práctico”, así como la de “acción de Estado” de Bourdieu son el utillaje teórico desde el cual analiza un nutrido corpus de fuentes que incluye no sólo las leyes y decretos finalmente sancionados sino también los proyectos que no prosperaron, así como discursos públicos, documentos militares, reglamentos, resoluciones, instrucciones, disposiciones y cuestionarios presentados por las dirigencias civiles y militares durante tres décadas y media. La novedad del objeto de estudio construido por Chao le permite también arribar a una tesis original. Sostiene que hay una considerable continuidad en las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno militar y los diversos gobiernos democráticos, poniendo en cuestión la tradicional lectura de una transición a la democracia por colapso del régimen militar para el caso argentino.
El primer capítulo del libro se encarga de abordar la “acumulación originaria” –en términos organizativos y simbólicos– que los militares construyeron durante la movilización bélica y la desmovilización que siguió a la derrota. Los dos ejes de acción que caracterizaron el problema político según la construcción de los militares fueron las necesidades de reconocimiento y resocialización de los veteranos. Esos dos grandes núcleos problemáticos que coexisten en la figura del veterano –la gratificación al heroísmo y la asistencia al vulnerable– ordenan el análisis de las dos partes siguientes que componen el grueso de su estudio. En ambas la estrategia narrativa prioriza lo analítico por sobre lo cronológico: un grupo de variables organizan los apartados, en los cuales Chao va y viene fluidamente por los treinta y cinco años que componen el período estudiado.
La segunda parte de ¿Qué hacer con los héroes?..., compuesta de tres capítulos, se titula “El problema del reconocimiento”. La delimitación acerca de a quiénes corresponde y a quiénes no la condición de veteranía es el problema del capítulo 2. A través de las diversas legislaciones aplicadas o proyectadas, Chao muestra que el origen –civil o militar–, la zona de actividad –los diversos Teatros de Operaciones– y la experiencia –combate o reserva– conformaron la tríada cualitativa básica desde la cual se trató de delimitar con nitidez la pertenencia o exclusión a la condición de veteranía, cuestión importante a la hora definir el acceso a reconocimientos materiales y simbólicos. Sobre esos reconocimientos simbólicos versa el capítulo 3, donde se sostiene que a los veteranos sobrevivientes se los caracterizó como héroes, servidores o víctimas, según el sujeto y el contexto de enunciación. Más homogéneas, en cambio, fueron las visiones sobre los muertos, aunque la importancia que se les atribuyó en los discursos y actos públicos también fue variable a lo largo del tiempo. El pensamiento político que tuvo como objeto a los caídos en combate es abordado también en el capítulo 4, aunque aquí el foco se posa en los cuerpos que quedaron en la zona de conflicto: la disputa en torno a si debían trasladarse al continente o no y la necesidad de identificación de los muertos fueron los dos grandes problemas que atravesaron la cuestión hasta el año 2017. Este capítulo se complementa con un análisis del problema de las vejaciones sufridas por conscriptos durante el conflicto, que cierra la segunda parte del libro. A diferencia de lo que ocurrió con la mayoría de las cuestiones relacionadas con los veteranos en el pensamiento de los gobernantes argentinos –en las cuales primó, como se dijo, la continuidad entre 1982 y 2017–, en este aspecto Chao encuentra un momento de ruptura a partir del año 2007, cuando las denuncias por vejaciones dejaron de dirigirse hacia los soldados ingleses –entendidas como crímenes de guerra– para comenzar a dirigirse hacia oficiales y suboficiales de las propias Fuerzas Armadas argentinas. Este viraje acompaña las políticas en materia de derechos humanos llevadas adelante por el Estado desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia.
La tercera parte, compuesta de cuatro capítulos, aborda el otro gran problema construido por el pensamiento político argentino sobre los veteranos: la idea de que componen un grupo social necesitado de resocialización, contraponiendo al heroísmo con la vulnerabilidad y la marginación. Aunque con variaciones, quienes enunciaron propuestas “en nombre del Estado” entendieron que las necesidades que debían ser cubiertas por éste abarcaron los ámbitos de la salud, educación, vivienda, trabajo y previsión.
El capítulo 5 aborda las políticas hacia los veteranos relacionadas con el mundo laboral. Las formas de paliar la desocupación de los veteranos con su incorporación a la administración pública o la capacitación en oficios, el reconocimiento a los servicios prestados mediante aumentos salariales específicos o la particular incorporación del sector al sistema previsional son las principales líneas de análisis recorridas por Chao en este pasaje, que se complementa con el capítulo siguiente, dedicado exclusivamente al acceso al sistema de salud de los veteranos que combatieron en calidad de conscriptos. Si bien la inmediata posguerra se caracterizó por la ausencia absoluta de políticas de salud hacia la totalidad del grupo (sólo quienes pudieran acreditar invalidez como secuela de la guerra fueron atendidos en un primer momento), Chao sostiene que con el correr de los años fue construyéndose con complejidad creciente el problema de la necesidad de un abordaje integral para la salud de los veteranos. La incorporación del sector a la cobertura de PAMI fue el punto bisagra, que se profundizó con la creación de una dependencia específica para los veteranos de guerra al interior de dicha obra social. Aun así, sostiene que hasta el presente no se ha logrado una cobertura médica para veteranos verdaderamente especializada que atienda íntegramente su salud en los aspectos físicos y psíquicos.
El séptimo capítulo, por su parte, se ocupa de otros tres problemas. Por un lado, educación y vivienda fueron consideradas necesidades elementales sobre las cuales el Estado no podía dejar desamparados a los veteranos. Las políticas educativas específicas fueron abordadas en términos de prioridad de admisión y acceso a becas de estudio para excombatientes o para sus hijos, en el caso de los muertos en combate. En el ámbito de la vivienda, desde la inmediata posguerra se incluyó a los veteranos como beneficiaros específicos de programas habitacionales, sea mediante créditos del Banco Hipotecario Nacional o del Fondo Nacional de Vivienda. El apartado que cierra el capítulo se ocupa del que es, probablemente, el problema más netamente político de la relación entre Estado y veteranía, el del reconocimiento por parte de aquél de organizaciones representativas de éstos. Chao no se ocupa aquí de la variedad de organizaciones de exsoldados surgidas inmediatamente tras la guerra sino de la relación de entre el Estado y las diversas organizaciones que intentaron ejercer una única representación nacional de los veteranos. De las variables de análisis trabajadas en ¿Qué hacer con los héroes?..., ésta es la que más transformaciones presentó al ritmo de los cambios de gobierno, tanto en la conformación de organismos como en sus funciones.
El capítulo 8 cierra con el análisis de una variable en la cual se refleja con claridad la tensión entre reconocimiento y vulnerabilidad que rodeó a la figura del veterano en el pensamiento político argentino: las pensiones. Partiendo de lógicas más asistenciales como las pensiones no contributivas, las tecnologías previsionales desplegadas entre 1982 y 2017 decantaron en el reconocimiento como héroes como justificación de las pensiones vitalicias para veteranos, enmarcándolas primero en el rótulo de pensiones graciables para arribar finalmente a la categorización más específica de pensiones de guerra.
El libro cierra con una Conclusión que repasa muy brevemente las principales líneas de análisis en términos conceptuales más que fácticos, breve recuento que se hace necesario ante la enorme masa documental abordada por Chao. Su libro deja abierta la puerta a trabajar sobre la veteranía como problema Estado en otros niveles de éste –provinciales, municipales– así como en otros actores no gubernamentales que forman parte del aparato estatal, como los docentes, científicos, diplomáticos, militares y un largo etcétera.
Rosario, 21 de octubre de 2021.
§
Los artículos correspondientes a este número están publicados en nuestra plataforma OJS.
PASINO, Alejandra y HERRERO, Fabián (coordinadores), Prensa y política en Iberoamérica (Siglo XIX), Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019, 320 p.
Universidad Autónoma de Entre Ríos.
El segundo capítulo está a cargo de Fabián Herrero, quien examina en 1822 el juicio al fraile Francisco Castañeda. El franciscano es acusado de calumniar a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. El juicio impulsa la necesidad de una nueva trama legal. Por este motivo, Herrero analiza la ley de imprenta de 1822 en contraposición del decreto de octubre de 1811. El autor considera como punto de inflexión la supresión del Cabildo de Buenos Aires en 1821, institución que ocupaba una instancia clave en la elección de los integrantes de la Junta Protectora para la libertad de imprenta. Del juicio podemos destacar que Castañeda admitió colaborar desde el ámbito de la prensa para que el Partido del Orden llegue al gobierno pero, a su vez, los acusa por injuriar a la Iglesia con sus pretendidas reformas.
El historiador uruguayo Wilson González Demuro bajo el título “Perspectivasrepublicanas. Un escritor oriental en el debate entre centralismo y federación, a través de dos publicaciones periódicas (Buenos Aires, 1825-1827)” estudia el concepto derepública, entendiéndolo como gobierno representativo contrario al despotismo. El autor centra su atención en la experiencia periodística de Antonio Díaz, un escritor público que milita en las filas del centralismo, participando desde el periodismo en algunos proyectos político-militares dirigidos a expulsar al ejército brasileño del territorio oriental. En este marco, inspecciona las publicaciones El Piloto y El Correo Nacional, expresando a través del análisis del concepto de república, el fomento de las ideas centralizadoras y un duro cuestionamiento a las creencias descentralizadoras, rechazando puntualmente al sistema confederal por considerarlo portador del caos, la anarquía, la barbarie y la democracia.
En el cuarto artículo “A difusão do nacionalismo mazziniano na imprensa farroupilhae rio-platense através da atuação dos periodistas italianos.Cuneo e Rossetti (1838-1860)”el historiador brasileño Eduardo Scheidt centra su interés en dos exiliados italianos, Gian Battista Cuneo y Luigi Rossetti. Trata de probar cómo ambos tuvieron una tarea relevante en el debate sobre el tema de la nación, introduciendo para ello las ideas de igualdad de Mazzini. A su vez, muestra como impulsan la circulación de las mismas en Rio Grande do Sul y algunos territorios vecinos del Río de la Plata. Se subraya la importancia del intercambio y los vínculos con grupos de emigrados de la Buenos Aires rosista. La clave de indagación está en tratar de comprender la recepción de las ideas de Mazzini en los territorios locales.
Facundo Nanni aborda el estudio de la prensa tucumana en las décadas de 1820 y 1840 destacando su discontinuidad, los escasos lectores y medios de subsistencia, mínimas tiradas y un rasgo de debilidad: la vinculación demasiado estrecha con el gobierno provincial. Para Nanni los pocos periódicos que se emitieron en aquellos años, fueron capaces de impulsar la creación de nuevos espacios para la elite local pero, también, realizaron una tarea central en la legitimación de los gobiernos.
El uso de la noción de Tribunal de la Opinión es empleado para tratar de comprender la valoración que expresaban los lectores sobre los temas tratados. Estos sucesos se analizan en las páginas de los dos primeros periódicos provinciales, El Tucumano Imparcial(1820) y El Restaurador Tucumano (1821), en los que se advierte una férrea defensa al federalismo y el ataque al centralismo político. Ya en los años cuarenta, el historiador tucumano evidencia una experiencia diferente, pues La Estrella Federal del Norte (1841) comparte la retórica de la prensa rosista, mientras que en El Conservador (1847) aparecen nuevas temáticas como la crítica literaria y la valoración descriptiva de obras de teatro, pero no se reproduce la retórica de las producciones discursivas de Buenos Aires, por lo que fue duramente criticado y tuvo una corta duración.
El caso paraguayo es abordado por Herib Caballero Campos y Carlos Gómez Florentín a partir del estudio del periódico Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles (1853-1868). Éste órgano de prensa oficial de extensa duración en la escena pública, se difundió en un contexto donde las autoridades intentaron buscar ciertas políticas que los llevara a un proceso de modernización. Los temas del semanario no siempre coincidieron con lo requerido, en cuanto en un comienzo se presenta un perfil cercano a lo económico y al progreso pero, se dio más relevancia a la reproducción de la documentación diplomática y otros documentos, principalmente sobre las relaciones exteriores. Los autores consideran que quizás tuvo un impacto en las costumbres y también en las líneas morales que se desprendían del material literario.
El séptimo capítulo del libro “La Crónica Política y Literaria de Buenos Aires (1827). Una aproximación a Mora y de Angelis en sus años rivadavianos”, está dedicado al estudio del trabajo que como publicitas realizaron los emigrados en el año 1827. Nicolás De Rosa analiza las publicaciones de los periódicos que ambos emprendieron: El Conciliador y la Crónica Política y Literaria de Buenos Aires, introduciéndose en el estudio de la relación entre los publicistas y el gobierno de Rivadavia, los temas tratados en sus páginas poniendo especial atención en dos ejes: las reflexiones sobre economía política y la presencia de comentarios sobre los trabajos de Jeremy Bentham. El autor evidencia la particular relación construida entre los publicistas contratados por el gobierno y su accionar discursivo, señalando el grado de autonomía que en muchos casos pusieron en práctica.
El volumen concluye con el trabajo de Alejandra Pasino quien analiza la imagen de la revolución iniciada en mayo de 1810 en el Río de la Plata, en las páginas de El Españolde Joseph Blanco White, editado en Londres entre 1810 y 1814. La construcción de dicha imagen se lleva adelante a partir de la información que el publicista obtenía por diversas vías: relaciones personales con los rioplatenses presentes en Londres -Matías Irigoyen, Manuel Moreno, Tomas Guido, Manuel de Sarratea-, ejemplares de La Gaceta de Buenos Aires, correspondencia con Bernardino Rivadavia y la información que le acercaba alForeing Office. El objetivo del trabajo es dar cuenta de la recepción que esas noticias tuvieron en las páginas de El Español, las cuales se seleccionaron y comentaron en función de los intereses políticos de Blanco White: la necesidad de moderación de los americanos para conservar la integridad de la monarquía española.
Los casos estudiados, de menor o mayor visibilidad pública, quizás totalmente desconocidos fuera de un círculo reducido, descubren facetas inexploradas de los periódicos, sus publicistas, editores y lectores, sus espacios de circulación y recepción en el área Iberoamericana durante los procesos revolucionarios iniciados en el contexto de la crisis monárquica de 1808. El esquema de este libro nos permite ampliar la conciencia histórica sobre la relación entre prensa y política a principios de siglo XIX.
Los artículos correspondientes a este número serán publicados en la plataforma OJS en cuanto el equipo editorial complete los procesos de marcado y maquetación obligatorios.
BOUCHERON, Patrick Conjurar el miedo. Ensayo sobre la fuerza política de las imágenes. Siena, 1338, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2018, 289 pp. Traducción de Horacio Pons. ISBN 978-987-719-135-6.
parte de una rememoración crítica del órgano de prensa de la CGT de los Argentinos durante el año 68´. La autora aborda la consolidación del cegetismocombativo en el campo sindical. El estudio describe los nuevos sentidos de la izquierda peronista y no peronista que se orientan hacia una mirada insurreccional y radicalizada de la acción obrera y política. El cuarto artículo es de Darío Dawyd, “De la CGT de los Argentinos a la huelga petrolera, El 68 obrero y la formación del Sindicalismo de Liberación”. El análisis del proceso concluye con que la huelga petrolera fue uno de los conflictos obreros más importantes de Argentina en 1968 -y de la década del sesenta- e impactó de lleno en la formación del Sindicalismo de Liberación en la Argentina.










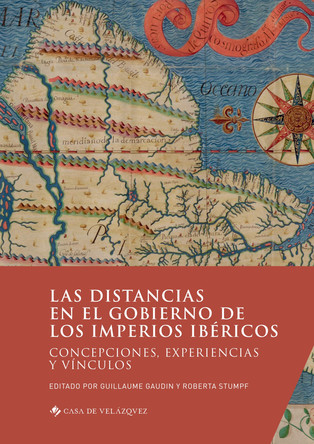







Con mucho gusto en frivie.com escribiremos una reseña sobre este blog, nos gusta el estilo, tiene material de gran calidad.
ResponderEliminar